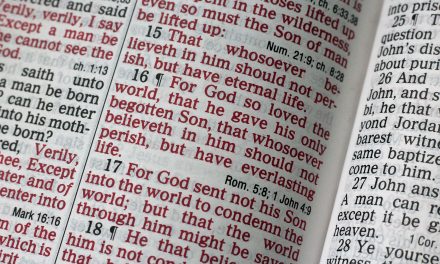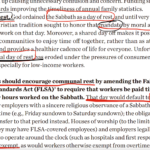Publicado en The Present Truth, 14 mayo 1896 – E.J.Waggoner
La posesión adquirida
Redimir significa volver a comprar. ¿Qué es lo que hay que volver a comprar? Evidentemente, lo que se había perdido, puesto que eso es lo que el Señor vino a salvar. Y ¿qué es lo que se perdió? El hombre, “porque así dice Jehová: ‘De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis rescatados’” (Isa 52:3). ¿Qué más se perdió? Necesariamente, todo lo que el hombre tenía. ¿En qué consistía?
“Entonces dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra’. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Gén 1:26-28).
El salmista dice del hombre:
“Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar; ¡todo cuanto pasa por los senderos del mar!” (Sal 8:5-8).
Tal era el señorío primero del hombre, pero no perduró. En la epístola a los Hebreos encontramos citadas esas palabras del salmista:
“Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ‘¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies’. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos” (Heb 2:5-9).
Esas palabras presentan ante nosotros un maravilloso escenario. Dios puso la tierra, con todo lo que le pertenece, bajo el gobierno del hombre. Pero eso no es lo que ahora vemos. “Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas”. ¿Por qué no? Porque el hombre lo perdió todo al caer. Pero vemos a Jesús, “que fue hecho un poco menor que los ángeles”, es decir: fue hecho hombre, a fin de que todo aquel que crea pueda ser restaurado a la herencia perdida. Por lo tanto, la herencia perdida será restaurada a los redimidos tan ciertamente como que Jesús murió y resucitó, y tan ciertamente como serán salvos por su muerte y resurrección aquellos que creen en él.
Así lo indican las primeras palabras del texto citado del libro de Hebreos:
“Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando”.
¿Lo sujetó al hombre? Sí, puesto que lo sujetó al hombre al crear la tierra, y Cristo tomó el estado caído del hombre a fin de redimir ambos: el hombre y su posesión perdida, dado que vino a salvar lo que se había perdido; y puesto que en él obtuvimos una herencia, es evidente que en Cristo tenemos en sujeción el mundo venidero, lo que equivale a decir la tierra renovada tal como fue antes de la caída.
Las palabras del profeta Isaías lo muestran igualmente:
“Avergonzados y afrentados serán todos ellos; afrentados irán todos los que fabrican imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna; nuca más os avergonzaréis ni seréis afrentados. Porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó: ‘Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; ni dije a la descendencia de Jacob: ‘En vano me buscáis’. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud’” (Isa 45:16-19).
El Señor formó la tierra para que fuera habitada, y puesto que él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, podemos estar seguros de que su plan se llevará a buen término. Pero cuando hizo la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y al hombre en la tierra, “vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera” (Gén 1:31). Dado que el plan de Dios va a llevarse a cabo, resulta evidente que la tierra tiene aún que ser habitada por seres humanos que sean buenos “en gran manera”, y eso significará, cuando suceda, una condición perfecta.
Cuando Dios hizo al hombre, lo coronó “de gloria y de honra”, dándole señorío sobre “las obras de sus manos”. Por lo tanto, era rey; y como su corona indica, su reino era un reino de gloria. Pero por el pecado perdió el reino y la gloria, “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom 3:23). Jesús descendió entonces hasta su lugar, y mediante la muerte que él experimentó por todos, vino a resultar “coronado de gloria y de honra”. Se trata de “Jesucristo hombre” (1 Tim 2:5), quien recuperó con ello el señorío perdido por el primer hombre Adán. Lo hizo así con el objetivo de “llevar a muchos hijos a la gloria”. En él hemos obtenido una herencia; y puesto que es “Jesucristo hombre” quien subió al “cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb 9:24), es evidente que el mundo venidero, que es la tierra nueva —el “señorío primero”— es la porción del hombre.
Los siguientes textos lo hacen igualmente prominente:
“Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan” (Heb 9:28).
Cuando fue ofrecido, llevó la maldición a fin de poder quitarla.
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros (pues está escrito: ‘Maldito todo el que es colgado en un madero’)” (Gál 3:13).
Pero cuando vino sobre el hombre la maldición de la ley, vino también sobre la tierra, puesto que el Señor dijo a Adán:
“Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: ‘No comerás de él’, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá” (Gén 3:17-18).
Cuando Cristo fue traidoramente entregado en manos de hombres pecadores, “pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Le escupían, y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza” (Mat 27:29). Así pues, cuando Cristo llevó la maldición del hombre, al mismo tiempo llevó la maldición de la tierra. Por lo tanto, cuando viene a salvar a los que aceptaron su sacrificio, viene también a renovar la tierra.
Los tiempos de la restauración
Dijo el apóstol Pedro:
“Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3:20-21).
Y así, tenemos las palabras del propio Cristo:
“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: ‘Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo’” (Mat 25:31-34).
Eso será la consumación de la obra del evangelio.
Volvamos ahora a las palabras del apóstol en el primer capítulo de Efesios. Leímos allí que en Cristo estamos predestinados a ser adoptados como hijos; y tal como vimos en otro lugar, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo hemos obtenido una herencia, ya que él ganó la victoria y está sentado a la diestra del Padre aguardando el tiempo en el que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y todas las cosas le sean sujetas. Eso es tan seguro como que él venció. Como prenda de esa herencia que tenemos en él, nos ha dado el Espíritu Santo. Es de la misma naturaleza que la herencia, haciendo así que conozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia. Dicho de otro modo: la comunión con el Espíritu da a conocer la comunión del misterio.
El Espíritu es el representante de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu morando en el hombre es Cristo en el hombre, la esperanza de gloria (Col 1:27). Y Cristo en el hombre es poder creador en el hombre, haciendo de él una nueva criatura. El Espíritu es dado “conforme a las riquezas de su gloria”, y esa es la medida del poder por medio del cual hemos de ser fortalecidos. Así, las riquezas de la gloria de la herencia, dadas a conocer por el Espíritu, no son otra cosa que el poder por medio del cual Dios creará de nuevo todas las cosas mediante Jesucristo como en el principio, y por medio del cual creará de nuevo al hombre, de forma que se corresponda con esa herencia gloriosa. Es así como, al serles dado el Espíritu en su plenitud, aquellos que lo reciben “gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero” (Heb 6:5).
Por lo tanto, el evangelio no es algo que pertenezca exclusivamente al futuro. Es algo presente y personal. Es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, o que está creyendo. Si creemos tenemos el poder, y ese poder es el poder por el que el mundo venidero ha de ser preparado para nosotros, tal como lo fue al principio. Por lo tanto, al estudiar la promesa de la herencia estamos simplemente estudiando el poder del evangelio para salvarnos en el presente mundo malo.
¿Quiénes son los herederos?
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gál 3:29).
¿De qué somos herederos al ser descendientes de Abraham? Evidentemente de la promesa hecha a Abraham. Pero si somos de Cristo, somos herederos con él; ya que los que tienen el Espíritu son de Cristo (Rom 8:9), y los que tienen el Espíritu son herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así, ser coheredero con Cristo es ser heredero de Abraham.
“Herederos según la promesa”. ¿Qué promesa? La promesa hecha a Abraham, desde luego. ¿Cuál fue esa promesa? Leamos la respuesta en Romanos 4:13:
“La promesa de que sería heredero del mundo, fue dada a Abraham y a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe”.
Por lo tanto, los que son de Cristo son herederos del mundo. Lo hemos podido comprobar ya previamente a partir de muchos textos, pero ahora lo vemos en relación definida con la promesa hecha a Abraham.
Hemos considerado también que la herencia ha de ser otorgada en la venida del Señor, ya que es al venir en su gloria cuando dirá a los justos:
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mat 25:34).
El mundo fue creado para ser la habitación del hombre, y le fue dado a él. Pero ese dominio se perdió. Es cierto que el hombre vive hoy en la tierra, pero no está gozando de la herencia que Dios le dio originalmente. Esta consistía en la posesión de una creación perfecta por parte de seres perfectos. Pero hoy ni siquiera la posee, puesto que “generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece” (Ecl 1:4). Mientras que la tierra permanece para siempre, “nuestros días sobre la tierra, [son] cual sombra que no dura” (1 Crón 29:15). Nadie posee realmente nada de este mundo. Los hombres luchan y se esfuerzan por amasar riqueza, y entonces “dejan a otros sus riquezas” (Sal 49:10). Pero Dios hace todas sus obras según el consejo de su voluntad; ni uno sólo de sus propósitos dejará de cumplirse; y así, tan pronto como el hombre pecó y perdió su herencia, se prometió la restauración mediante Cristo, en estas palabras:
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón” (Gén 3:15).
En esas palabras se predijo la destrucción de Satanás y toda su obra. Se predijo la “salvación tan grande” que había sido “anunciada primeramente por el Señor” (Heb 2:3). De esa forma, “el señorío primero” (Miq 4:8), “el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo [serán] dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán” (Dan 7:27). Esa será una posesión real, puesto que será eterna.
La promesa de su venida
Pero todo lo anterior se ha de consumar cuando el Señor venga en su gloria, a quien “es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3:21). Por lo tanto, la venida del Señor para restaurar todas las cosas ha sido la gran esperanza puesta ante la iglesia desde la misma caída del hombre. Los fieles han esperado siempre ese evento, y aunque el tiempo pareciera alargarse y la mayoría del pueblo dudara de la promesa, es tan segura como la palabra del Señor. La siguiente porción de la Escritura describe vívidamente la promesa, las dudas de los incrédulos y la certeza del cumplimiento de la promesa:
“Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ante todo sabed que en los últimos días vendrán burladores que, sarcásticos, andarán según sus bajos deseos y dirán: ‘¿Dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación’. Pero ellos intencionadamente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua y fue establecida entre aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma Palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis esto: para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo; los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia” (2 Ped 3:1-13).
Leamos ahora de nuevo el pasaje y observemos los siguientes puntos: los que se burlan de la promesa del retorno del Señor lo hacen ignorando voluntariamente algunos de los eventos más importantes y más claramente expuestos en la Biblia, como son la creación y el diluvio. La palabra del Señor creó los cielos y la tierra en el principio.
“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca” (Sal 33:6).
Por la misma palabra la tierra quedó cubierta por el agua, dándose la circunstancia de que el agua que la tierra almacenaba contribuyó a su destrucción. Fue destruida por el agua. La tierra, tal como hoy la conocemos, apenas conserva un parecido con lo que fue antes del diluvio. La misma palabra que creó y destruyó la tierra, es la que la sostiene hoy hasta el tiempo de la destrucción de los hombres impíos, cuando se convierta en un lago de fuego en lugar de un lago de agua. “Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia”. La misma palabra es la que lo cumple todo.
El gran clímax
Así, resulta evidente que la venida del Señor es el gran evento al que han señalado todas las cosas desde la propia caída. “La promesa de su venida” es lo mismo que la promesa de un cielo y una tierra nuevos. Esa fue la promesa hecha a los “padres”. Los que se burlan de ella no pueden negar que la Biblia contiene esa promesa, pero, puesto que no ha ocurrido ningún cambio aparente desde que los padres durmieron, piensan que no hay probabilidad alguna de que se cumpla. Ignoran el hecho de que las cosas han cambiado mucho desde el principio de la creación, y han olvidado que la palabra del Señor permanece para siempre. “El Señor no demora en cumplir su promesa”. Obsérvese que está en singular; no habla de promesas, sino de promesa. Es un hecho el que Dios no olvida ninguna de sus promesas, pero el apóstol Pedro está aquí refiriéndose a una promesa definida, que es la de la venida del Señor y la restauración de la tierra. Se tratará realmente de una “tierra nueva”, puesto que será restaurada a la condición en la que estaba cuando fue hecha al principio.
Aunque ha pasado mucho tiempo —según ve las cosas el hombre— desde que se hizo la promesa, “el Señor no demora en cumplir su promesa”, puesto que él posee todo el tiempo. Mil años son para él como un día. Por lo tanto, ha transcurrido escasamente una semana desde que se hizo la promesa por primera vez en ocasión de la caída. Sólo ha pasado la mitad de una semana desde que “los padres durmieron”. El paso de unos pocos miles de años, en nada ha disminuido la promesa de Dios. Es tan cierta como cuando se la hizo por primera vez. Dios no ha olvidado. El único motivo por el que se ha dilatado tanto es porque “es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. Por lo tanto, “entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación” (2 Ped 3:15), y debiera ser objeto de agradecimiento por el gran favor otorgado, en lugar de considerar su misericordioso retardo como evidencia de falta de fidelidad por su parte.
No se debe olvidar que si bien mil años son como un día para el Señor, también un día es para él como mil años. ¿Qué significa eso? Simplemente, que mientras que el Señor puede esperar un tiempo prolongado —a decir del hombre— antes de llevar a cabo sus planes, eso nunca debiera tomarse como una evidencia de que en cualquier momento del proceso, una cantidad determinada de trabajo haya de precisar necesariamente la misma cantidad de tiempo que tomó en el pasado. Para el Señor es tan bueno un día como mil años, si es que su voluntad decidió que la obra de mil años se realice en un día. Y eso pronto va a suceder, “porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada, hará el Señor sobre la tierra” (Rom 9:28). Un día será suficiente para la obra de mil años. El día de Pentecostés no fue sino una muestra del poder con el que el evangelio ha de avanzar en el futuro.
Y tras haber resumido lo que realmente representa el evangelio del reino y habernos referido a la promesa hecha a los padres como fundamento de nuestra fe, pasaremos a estudiar con mayor detenimiento la promesa, comenzando por Abraham, de quien debemos ser hijos si es que somos coherederos con Cristo.