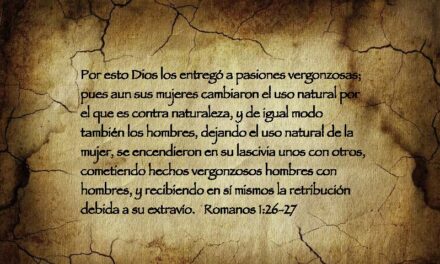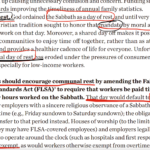«Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas» (Mat. 6:33).
La justicia de Dios, dice Jesús, es lo primero a buscar en esta vida. El alimento y la vestimenta son asuntos menores en comparación con aquella. Dios los dará por añadidura, de manera que no es necesario preocuparse ni entregarse a la congoja; el reino de Dios y su justicia debieran ser el objeto principal de la vida.
En 1ª de Corintios 1:30 leemos que Cristo nos fue hecho tanto justificación como sabiduría; y puesto que Cristo es la sabiduría de Dios, y en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es evidente que la justicia que él fue hecho por nosotros, es la justicia de Dios. Veamos en qué consiste esa justicia:
En el Salmo 119:172, el salmista interpela de esta manera al Señor: «Mi lengua canta tu Palabra, porque todos tus mandamientos son justicia». Los mandamientos son justicia, no solo justicia en abstracto, sino que son la justicia de Dios. Para comprenderlo leamos lo siguiente:
«Alzad al cielo vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; porque el cielo se desvanecerá como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus habitantes. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no será abolida. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus reproches» (Isa. 51:6 y 7).
¿Qué nos enseña lo anterior? -Que quienes conocen la justicia de Dios son aquellos en cuyos corazones está su ley, y por lo tanto, que la ley de Dios es la justicia de Dios.
Esto se puede demostrar también de esta otra forma: «Toda injusticia -mala acción- es pecado» (1 Juan 5:17). «Todo el que comete pecado, quebranta la Ley, pues el pecado es la transgresión de la Ley» (1 Juan 3:4). El pecado es la transgresión de la ley, y es también injusticia; por lo tanto, el pecado y la injusticia son idénticos. Pero si la injusticia es la transgresión de la ley, la justicia debe ser la obediencia a la ley. O, expresándolo en forma de ecuación:
injusticia = pecado (1 Juan 5:17)
transgresión de la ley = pecado (1 Juan 3:4)
De acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales a una tercera, son iguales entre sí, concluimos que:
injusticia = transgresión de la ley
Y enunciado la misma igualdad en términos positivos, resulta que:
justicia = obediencia a la ley
¿Qué ley es aquella con respecto a la cual la obediencia es justicia, y la desobediencia pecado? Es la ley que dice: «No codiciarás», puesto que el apóstol Pablo afirma que esa fue la ley que lo convenció de pecado (Rom. 7:7). La ley de los diez mandamientos, pues, es la medida de la justicia de Dios. Siendo que es la ley de Dios, y que es justicia, tiene que ser la justicia de Dios. No hay ciertamente ninguna otra justicia.
Puesto que la ley es la justicia de Dios -una trascripción de su carácter- es fácil ver que temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo el deber del hombre (Ecl. 12:13). No piense nadie que su deber vendrá a resultar acotado y circunscrito al confinarlo a los diez mandamientos, porque estos son «inmensos» (Sal. 119:96). «La ley es espiritual», y abarca mucho más de lo que el lector común puede discernir a primera vista. «Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad; y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente» (1 Cor. 2:14). Solamente pueden comprender su inmensa amplitud aquellos que meditan en la ley de Dios con oración. Unos pocos textos de la Escritura bastarán para mostrarnos algo de su inmensidad.
En el sermón del monte, Cristo dijo: «Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano, será culpado del juicio; cualquiera que diga a su hermano: Imbécil, será culpado ante el sanedrín. Y cualquiera que le diga: Fatuo, estará en peligro del fuego del infierno» (Mat. 5:21 y 22). Y otra vez: «Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón» (vers. 27 y 28).
Esto no significa que los mandamientos «No matarás» y «No cometerás adulterio» sean imperfectos, o que Dios requiera ahora de los cristianos un mayor grado de moralidad del que requirió de su pueblo cuando se les llamaba Judíos. Requiere lo mismo de todo ser humano, en todo tiempo. Lo que hizo el Salvador fue simplemente explicar estos mandamientos, y mostrar su espiritualidad. A la acusación tácita de los Fariseos de que él ignoraba y denigraba la ley moral, contestó diciendo que él vino con el propósito de establecer la ley, y que no podía ser abolida; y después explicó el verdadero significado de la ley en una manera en que los convenció de estarla ignorando y desobedeciendo. Mostró que aun una mirada o un pensamiento pueden ser una violación de la ley, y que ésta discierne en verdad los pensamientos y las intenciones del corazón.
Cristo no reveló con ello una verdad nueva, sino que sacó a la luz y descubrió una antigua verdad. La ley significaba tanto cuando él la proclamó desde el Sinaí, como cuando la explicó en aquel monte de Judea. Cuando, en tonos que sacudieron la tierra, dijo: «No matarás», significaba: «No cobijarás ira en el corazón; no consentirás en la envidia, la contención, ni ninguna cosa que esté, en el más mínimo grado, emparentada con el homicidio». Todo esto y mucho más está contenido en las palabras «No matarás». Y así lo enseñó la Palabra inspirada del Antiguo Testamento. Salomón mostró que la ley tiene que ver tanto con las cosas invisibles como con las visibles, al escribir:
«El fin de todo el discurso, es éste: Venera a Dios y guarda sus Mandamientos, porque éste es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala» (Ecl. 12:13 y 14).
Este es el argumento: el juicio alcanza a toda cosa secreta; la ley de Dios es la norma en el juicio; es decir, determina la calidad de cada acto, sea bueno o malo; por lo tanto, la ley de Dios prohíbe la maldad tanto en los pensamientos como en los actos. Así pues, concluimos que los mandamientos de Dios contienen todo el deber del hombre.
Dice el primer mandamiento: «No tendrás otros dioses fuera de mí». El apóstol se refiere en Filipenses 3:19 a algunos cuyo “dios es el vientre». Pero la glotonería y la intemperancia son homicidio contra uno mismo; y así vemos que el primer mandamiento se extiende hasta el sexto. Hay más, también nos dice que la codicia es idolatría (Col. 3:5). No es posible violar el décimo mandamiento sin violar el primero y el segundo. En otras palabras, el décimo mandamiento converge con el primero, y resulta que el decálogo viene a ser un círculo cuya circunferencia es tan abarcante como el universo, y que contiene dentro de sí el deber moral de toda criatura. En suma, es la medida de la justicia de Dios, quien habita la eternidad.
Es pues evidente la pertinencia de la declaración: «los hacedores de la ley serán justificados». Justificar significa hacer justo, o demostrar la justicia de alguien. Es evidente que la obediencia perfecta a una ley justa constituiría a uno en una persona justa. El designio de Dios era que todas sus criaturas rindieran una obediencia tal a la ley, y así es como la ley fue ordenada para dar vida (Rom. 7:10).
Pero para que uno fuese juzgado como «hacedor de la ley» sería necesario que hubiese guardado la totalidad la ley en cada momento de su vida. De no alcanzar esto, no se puede decir que haya cumplido la ley. Nadie puede ser un hacedor de la ley si la ha cumplido sólo en parte. Es un hecho triste, pero cierto, que no hay en la raza humana un sólo hacedor de la ley, porque los Judíos y los Gentiles están «todos bajo pecado; pues está escrito: No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno» (Rom. 3:9-12). La ley habla a todos los que están dentro de su esfera; y en todo el mundo no hay uno que pueda abrir su boca para defenderse de la acusación de pecado que pesa contra él. Toda boca queda enmudecida, y todo el mundo resulta culpable ante Dios (vers. 19), «por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios» (vers. 23).
Por lo tanto, aunque «los hacedores de la ley serán justificados», es de todo punto evidente que «por las obras de la Ley ninguno será justificado delante de él; porque por la Ley se alcanza el conocimiento del pecado» (vers. 20). La ley, siendo «santa y justa y buena», no puede justificar al pecador. Es decir, una ley justa no puede declarar que el que la viola es inocente. Una ley que justificara a un hombre malo, sería una ley mala. No hay nada que criticar en el hecho de que la ley no pueda justificar a los pecadores. Al contrario: eso la exalta. El hecho de que la ley no declarará justos a los pecadores -no dirá que los hombres la han guardado, siendo que la han violado–, es en sí evidencia suficiente de que es una ley buena. Los hombres aplauden a un juez terrenal incorruptible, uno que no puede ser sobornado, y que no declara inocente al hombre culpable. Por lo mismo, debieran glorificar la ley de Dios, que no presta falso testimonio. Es la perfección de la justicia, y por lo tanto está forzada a manifestar el triste hecho de que nadie de la raza de Adán ha cumplido sus requerimientos.
Más aun, el hecho de que cumplir la ley sea precisamente el deber del hombre implica que tras no haberlo alcanzado en un punto particular, no haya ya recuperación posible. Los requerimientos de cada precepto de la ley son tan amplios -toda la ley es tan espiritual-, que un ángel no podría rendir más que simple obediencia. Además, la ley es la justicia de Dios, una trascripción de su carácter, y puesto que su carácter no puede ser diferente de lo que es, resulta que ni Dios mismo puede ser mejor que la medida de bondad que su ley demanda. Él no puede ser mejor de lo que es, y la ley declara lo que él es. ¿Qué esperanza hay entonces para uno que ha fallado, aunque sea en un precepto? ¿Cómo podría añadir suficiente bondad como para recobrar la medida completa? Aquel que intenta hacer eso se entrega a la absurda pretensión de ser mejor de lo que Dios requiere: Sí, ¡aun mejor que Dios mismo!
Pero no es simplemente en un particular donde el ser humano han fallado. Ha errado en todo particular. «Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno». Y no sólo eso, sino que es imposible para el hombre caído, con su poder debilitado, hacer ni un sólo acto que esté a la altura de la norma perfecta. Lo anterior no necesita más prueba que volver a recordar el hecho de que la ley es la medida de la justicia de Dios. De seguro no hay nadie tan presuntuoso como para reclamar que ningún acto de su vida haya sido o pueda ser tan bueno como si hubiera sido hecho por el Señor mismo. Todos deben decir con el salmista, «Fuera de ti no hay bien para mí» (Sal. 16:2).
Este hecho está implícito en claras declaraciones de la Escritura. Cristo, quien «no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre» (Juan 2:25), dijo: «Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbia, insensatez; todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre» (Mar. 7:21-23). En otras palabras, es más fácil hacer el mal que hacer el bien, y las cosas que una persona hace de forma natural, son maldad. La maldad yace en lo íntimo, es parte del ser. Por lo tanto, dice el apóstol: «La mente carnal [o natural] es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios» (Rom. 8:7 y 8). Y en otro lugar: «Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais» (Gál. 5:17). Puesto que la maldad es parte de la misma naturaleza del hombre, siendo heredada por cada individuo según una larga línea de antecesores pecadores, es evidente que cualquier justicia que proceda de él debe consistir solamente en «trapos de inmundicia» (Isa. 64:6) al ser comparada con la ropa inmaculada de la justicia de Dios.
El Salvador ilustró la imposibilidad de que las buenas obras procedan de un corazón pecaminoso en términos tan inequívocos como estos: «No hay buen árbol que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca» (Luc. 6:44 y 45). Es decir, un hombre no puede hacer el bien hasta no haber sido primeramente hecho bueno. Por lo tanto, los actos realizados por una persona pecaminosa no tienen posibilidad alguna de hacerlo justo; al contrario, proviniendo de un corazón impío, son actos impíos, añadiéndose así a la cuenta de su pecaminosidad. Sólo maldad puede venir de un corazón malo, y la maldad multiplicada no puede resultar en un solo acto bueno; por lo tanto, es vana la esperanza de que una persona mala pueda venir a ser hecha justa por sus propios esfuerzos. Primero debe ser hecha justa, antes de que pueda hacer el bien que se le requiere, y que desearía hacer.
El asunto queda pues así: (1) La ley de Dios es perfecta justicia, y se demanda perfecta conformidad con ella a todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos. (2) Pero la ley no tiene una partícula de justicia que poder dar a hombre alguno, porque todos son pecadores e incapacitados para cumplir con sus requerimientos. Poco importa cuán diligentemente o con cuánto tesón obre el ser humano, nada de lo que puede hacer es suficiente para colmar la plena medida de las demandas de la ley. Es demasiado elevada como para que él la alcance; no puede obtener justicia por la ley. «Por las obras de la Ley ninguno será justificado -hecho justo- ante él». ¡Qué condición tan deplorable! Debemos obtener la justicia que es por la ley, o no podemos entrar al cielo. Y sin embargo, la ley no tiene justicia para ninguno de nosotros. No premiará nuestros esfuerzos más persistentes y enérgicos con la más pequeña porción de esa santidad que es imprescindible para ver al Señor.
¿Quién, entonces, puede ser salvo? ¿Puede existir una cosa tal como personas justas? –Sí, porque la Biblia habla con frecuencia de ellas. Habla de Lot como «aquel hombre justo». Leemos: «Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus acciones» (Isa. 3:10), indicando de esta manera que habrá personas justas que recibirán la recompensa; y se declara llanamente que habrá por fin una nación justa: «En aquel día cantarán este canto en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades». (Isa. 26:1 y 2). David dijo: «Tu ley es la verdad» (Sal. 119:142). No es solamente verdad, sino que es la suma de toda la verdad. En consecuencia, la nación que guarda toda la verdad será una nación que guarda la ley de Dios. Estará formada por hacedores de su voluntad, y entrarán en el reino de los cielos (Mat. 7:21).
Autor: E.J. Waggoner