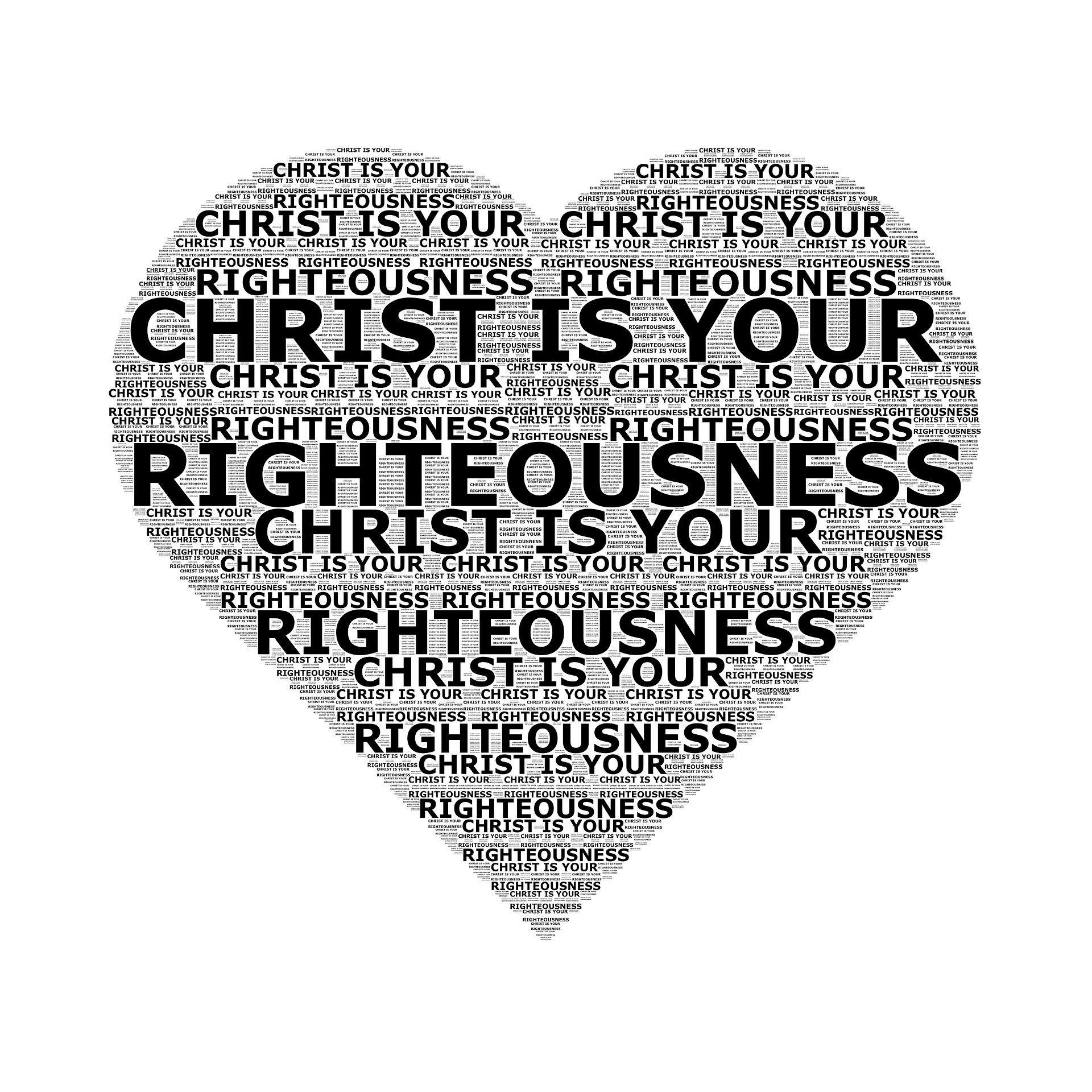
La pregunta es, pues: ¿Cómo puede obtenerse la justicia requerida para que uno pueda entrar en esa ciudad? Responder a esta pregunta es la gran obra del evangelio. Detengámonos primeramente en una lección objetiva –o ilustración– sobre la justificación o impartimiento de la justicia (rectitud). El ejemplo nos puede ayudar a comprender mejor el concepto. Lo refiere Lucas 18:9-14 en estos términos:
«Para algunos que se tenían por justos, y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces por semana, y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado; y el que se humilla, será enaltecido».
Eso quedó escrito para mostrarnos cómo no debemos alcanzar la justicia, y cómo sí la debemos alcanzar. Los fariseos no se han extinguido; hay muchos en estos días que esperan obtener la justicia por sus propias buenas obras. Confían en sí mismos de que son justos. No siempre se jactan abiertamente de su bondad, pero muestran de otras maneras que están confiando en su propia justicia. Quizá el espíritu del fariseo –el espíritu que enumera a Dios sus propias buenas obras como razón del favor esperado– está tan extendido como cualquier otra cosa entre profesos cristianos que se sienten postrados en razón de sus pecados. Saben que han pecado y se sienten condenados. Se lamentan por su situación pecaminosa y deploran su debilidad. Sus testimonios nunca se elevan por encima de este nivel. A menudo se refrenan de hablar, por pura vergüenza, en las reuniones en grupos, y tampoco se atreven a acercarse a Dios en oración. Después de haber pecado en un grado más intenso de lo usual, se abstienen de orar por algún tiempo, hasta que haya pasado el sentido más acuciante de su fracaso, o hasta que se imaginan haberlo compensado mediante un comportamiento especialmente bueno. ¿Qué manifiesta lo anterior? –Ese espíritu farisaico dispuesto a hacer ostentación de su justicia ante Dios; esa mente que no acude a él a menos que pueda apoyarse en el falso puntal de su imaginada bondad personal. Quieren poder decirle al Señor: «¿Ves lo bueno que he sido en los últimos días? Espero que me aceptes ahora».
Pero ¿cuál es el resultado? –El hombre que confió en su propia justicia no tenía ninguna, mientras que el hombre que oró en contrición de corazón: «Dios, ten compasión de mí, que soy pecador», se fue a su casa como un hombre justo. Cristo dice que se fue justificado, es decir, hecho justo.
Es preciso observar que el publicano hizo algo más que lamentar su pecaminosidad: pidió misericordia. ¿Qué es la misericordia? –Es el favor inmerecido. Es la disposición a tratar a un hombre mejor de lo que se merece. La Palabra inspirada dice de Dios: «Como es más alto el cielo que la tierra, así engrandeció su inmensa misericordia por los que lo reverencian» (Sal. 103:11). Es decir, la medida con que Dios nos trata mejor de lo que merecemos cuando acudimos a él con humildad, es equivalente a la distancia entre la tierra y el más alto cielo. ¿Y cómo nos trata mejor de lo que merecemos? –Alejando nuestros pecados de nosotros; ya que el siguiente versículo dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados». Con esto concuerdan las palabras del discípulo amado: «Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de todo mal» (1 Juan 1:9).
Para más declaraciones sobre la misericordia de Dios y la forma en que se manifiesta, ver Miqueas 7:18 y 19: «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable misericordia. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará nuestros pecados en la profundidad de la mar». Vamos a leer ahora la clara declaración bíblica de cómo se concede la justicia.
El apóstol Pablo, tras haber probado que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios, de forma que por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, prosigue afirmando que somos «justificados -hechos rectos- gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús; a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús» (Rom. 3:24-26).
«Siendo justificados gratuitamente». ¿De qué otra manera podía ser? Puesto que los mejores esfuerzos de un hombre pecaminoso no tienen el menor efecto en cuanto a producir justicia, es evidente que la única manera en la que es posible obtenerla es como un don. En Romanos 5:17 Pablo la presenta claramente como un don: «Porque, si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don gratuito de la justicia». Es debido a que la justicia es un don, por lo que la vida eterna –que es la recompensa de la justicia– es el don de Dios mediante Cristo Jesús Señor nuestro.
Cristo ha sido establecido por Dios como el Único a través de quien puede obtenerse el perdón de los pecados; y este perdón consiste simplemente en la declaración de su justicia (que es la justicia de Dios) para remisión de los pecados. Dios, «que es rico en misericordia» (Efe. 2:4), y que se deleita en ella, pone su propia justicia sobre el pecador que cree en Jesús, como sustituto por sus pecados. Se trata de un intercambio extremadamente beneficioso para el pecador. Y no es pérdida para Dios, ya que es infinito en santidad, y es imposible que la fuente resulte esquilmada.
La Escritura que acabamos de considerar (Rom. 3:24-26) no es sino otra forma de exponer la idea contenida en los versículos 21 y 22, en el sentido de que por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol añade: «Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la Ley y los Profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él». Dios pone su justicia sobre el creyente, lo cubre con ella para que su pecado no aparezca más. Entonces el que ha sido perdonado puede exclamar con el profeta:
«En gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios; porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia ataviada de sus joyas» (Isa. 61:10).
Pero ¿qué hay sobre «la justicia de Dios sin la ley»? ¿Cómo concuerda esa declaración con aquella otra de que la ley es la justicia de Dios, y que fuera de sus requerimientos no hay justicia? No hay aquí contradicción. La ley no es algo ajeno a este proceso. Observemos cuidadosamente: ¿Quién dio la ley? –Cristo. ¿Cómo la pronunció? –»Como uno teniendo autoridad.» ¡Como Dios! La ley salió de él tanto como del Padre, y es simplemente una declaración de la justicia de su carácter. Por lo tanto, la justicia que viene por la fe de Cristo Jesús es la misma justicia que está personificada en la ley; y esto lo demuestra el hecho de que es «respaldada por la Ley» (Rom. 3:21).
Tratemos de imaginar la escena: De un lado está la ley como presto testigo contra el pecador. No puede cambiar, y nunca declarará justo al que es pecador. El pecador convicto trata vez tras vez de obtener justicia de la ley, pero ésta resiste todos sus avances. Es imposible sobornarla con ninguna cantidad de penitencias o profesas buenas obras. Pero entra en escena Cristo, tan «lleno de gracia» como de verdad, y llama al pecador a sí. El pecador, cansado finalmente de su vana lucha por conseguir la justicia mediante la ley, oye la voz de Cristo, y corre a sus brazos tendidos. Refugiándose en él, queda cubierto con la justicia de Cristo; y resulta que ha obtenido, mediante la fe en Cristo, aquello que tanto procuró en vano. Tiene la justicia que la ley requiere, y se trata del artículo genuino, porque lo obtuvo de la Fuente de la Justicia: del mismo lugar de donde vino la ley. Y la ley testifica sobre la autenticidad de esta justicia. Dice que mientras el hombre la retenga, irá al tribunal y lo defenderá de todos sus acusadores. Da fe de que es un hombre justo. La justicia que es «por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe» (Fil. 3:9), dio a Pablo la seguridad de que estaría a salvo en el día de Cristo.
No hay en la transacción nada que objetar. Dios es justo, y al mismo tiempo el que justifica al que cree en Jesús. En Jesús mora toda la plenitud de la divinidad; es igual al Padre en todo atributo. Por consiguiente, la redención que hay en él –la capacidad para recuperar al hombre perdido– es infinita. La rebelión del hombre es contra el Hijo tanto como contra el Padre, puesto que los dos son uno. Por lo tanto, cuando Cristo «se dio por nuestros pecados», era el Rey sufriendo por los súbditos rebeldes –el ofendido perdonando, pasando por alto la ofensa del infractor. Nadie podrá negar a un hombre el derecho y el privilegio de perdonar cualquier ofensa cometida contra él; entonces, ¿por qué cavilar cuando Dios ejerce el mismo derecho? Ciertamente, tiene todo el derecho de perdonar la injuria cometida contra él; y con mayor razón aún, puesto que vindica con ello la integridad de su ley al someterse en su propia Persona a la penalidad que el pecador merecía.
Es cierto que el inocente sufrió en lugar del pecador, pero el divino Sufriente «se dio a sí mismo» voluntariamente a fin de poder hacer, con justicia hacia su gobierno, lo que su amor le motivaba a hacer: pasar por alto la injuria que se le infligió como Gobernante del universo.
Leamos ahora la declaración que Dios mismo hace sobre su propio Nombre –una declaración dada en una de las peores circunstancias de desprecio que sea posible manifestar contra él:
«Entonces el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, y proclamó su Nombre. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: ¡Oh Eterno, oh Eterno! ¡Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira, y grande en amor y fidelidad! Que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado» (Éx. 34:5-7).
Este es el Nombre de Dios; es el carácter en el cual se revela a sí mismo al hombre; la luz en la cual desea que el hombre lo considere. Pero, ¿qué hay acerca de la declaración de que «no deja sin castigo al malvado»? Esto encaja a la perfección con su longanimidad, su bondad superabundante y su perdón de la transgresión de su pueblo. Es cierto que Dios no deja sin castigo al malvado; no podría hacer eso y continuar siendo un Dios justo. Pero hace algo muchísimo mejor: elimina la culpabilidad, de forma que el que fuera antes culpable no necesita ya ser absuelto: es justificado, y considerado como si nunca hubiese pecado.
Nadie desconfíe de la expresión: «poniéndole la justicia», como si eso implicara hipocresía. Algunos, mostrando una singular falta de apreciación hacia el don de la justicia, han afirmado no querer una justicia que «se pusiera», sino más bien la justicia que surge de la vida, despreciando con ello la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo Jesús para todos y sobre todos los que creen. Estamos de acuerdo con protestar contra la hipocresía -una forma de piedad sin el poder-, pero nos gustaría que el lector tuviese esto presente: Hay una diferencia infinita dependiendo de quién pone la justicia. Si tratamos de ponérnosla nosotros mismos, entonces realmente no obtenemos más que trapos de inmundicia –poco importa el buen aspecto que pueda ofrecer a nuestra vista–, pero cuando es Cristo quien nos viste con ella, no debe ser despreciada o rechazada. Observemos la expresión de Isaías: «Me rodeó de un manto de justicia». La justicia con la que Cristo nos cubre es justicia que cuenta con la aprobación de Dios; y si satisface a Dios, los hombres no debieran ciertamente tratar de concebir algo mejor.
Pero avancemos un paso más, y desaparecerá toda dificultad. Leemos Zacarías 3:1-5:
«El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba de pie ante el Ángel del Eterno. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Eterno a Satanás: El Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba ante el Ángel, vestido de ropa sucia. El Ángel mandó a los que estaban ante él: Quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: ‘Mira que he quitado tu pecado de ti, y te vestí de ropa de gala’. Después dijo: ‘Pongan mitra limpia sobre su cabeza’. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y lo vistieron de ropa limpia, mientras el Ángel del Eterno estaba presente».
Obsérvese que el serle quitadas las vestiduras viles significa hacer pasar la iniquidad de la persona. Y vemos así que cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee un cubridero para el pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, más que una simple consigna en los libros de registro del cielo, al efecto de que el pecado sea cancelado. El perdón de los pecados es una realidad; es algo tangible, algo que afecta vitalmente al individuo. Realmente lo absuelve de culpabilidad; y si es absuelto de culpa, es justificado, es hecho justo: ciertamente ha experimentado un cambio radical. Es en verdad otra persona. Así es, puesto que es en Cristo en quien obtuvo esa justicia para remisión de los pecados. La obtuvo solamente estando en Cristo. Pero «si alguno está en Cristo, nueva criatura es» (2 Cor. 5:17). Por lo tanto, el pleno y amplio perdón de los pecados trae consigo ese maravilloso y milagroso cambio conocido como el nuevo nacimiento; porque un hombre no puede llegar a ser una nueva criatura de no ser mediante un nuevo nacimiento. Es lo mismo que tener un corazón nuevo, o un corazón limpio.
El corazón nuevo es un corazón que ama la justicia y odia al pecado. Es un corazón dispuesto a ser conducido por los caminos de la justicia. Un corazón tal es lo que el Señor quiso para Israel: «Ojalá hubiese en ellos un corazón tal, que me reverencien, y guarden todos los días mis Mandamientos! Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre!» (Deut. 5:29). Resumiendo: se trata de un corazón libre de amor al pecado, tanto como de culpabilidad de pecado. Pero, ¿qué es lo que hace a un hombre desear sinceramente el perdón de sus pecados? –Es simplemente su odio contra ellos y su deseo de justicia, inspirados por el Espíritu Santo.
El Espíritu contiende con todos los hombres. Viene como reprensor. Cuando se presta oído a su voz de reproche, asume de inmediato el papel de consolador. La misma disposición dócil y sumisa que hace que la persona acepte el reproche del Espíritu, lo llevará también a seguir las enseñanzas del Espíritu, y Pablo dice que «todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios» (Rom. 8:14).
Una vez más, ¿qué es lo que trae la justificación, o perdón de los pecados? Es la fe, porque Pablo dice: «Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo» (Rom. 5:1). La justicia de Dios es dada y puesta sobre todo aquel que cree (Rom. 3:22). Pero ese mismo ejercicio de la fe hace de la persona un hijo de Dios, porque el apóstol Pablo dice más: «Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús» (Gál. 3:26).
La carta de Pablo a Tito ilustra el hecho de que todo aquel cuyos pecados son perdonados viene a ser de inmediato un hijo de Dios. Primeramente trae a consideración la condición malvada en la que estábamos anteriormente, para decir a continuación (Tito 3:4-7):
«Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna».
Obsérvese que es siendo justificados por su gracia como somos hechos herederos. Ya hemos visto en Romanos 3:24 y 25 que esta justificación por su gracia es mediante la fe en Cristo; pero Gálatas 3:26 nos dice que la fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios; por lo tanto podemos saber que todo el que ha sido justificado –perdonado- por la gracia de Dios, es un hijo y un heredero de Dios.
Esto muestra que carece de base la suposición de que una persona tuviese que pasar por un cierto período de prueba y obtener un cierto grado de santidad, antes de que Dios lo acepte como a su hijo. Él nos recibe tal como somos. No es por nuestra benignidad por lo que nos ama, sino por nuestra necesidad. Nos recibe, no por algún bien que vea en nosotros, sino por el propio bien que hay en él, y por lo que él sabe que su poder divino es capaz de hacer de nosotros. Es solamente cuando nos damos cuenta de la maravillosa exaltación y santidad de Dios, y de que viene a nosotros en nuestra condición pecaminosa y degradada para adoptarnos en su familia, cuando podemos apreciar la fuerza de la exclamación del apóstol: «¡Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios!» (1 Juan 3:1). Todo el que haya recibido ese honor, se purificará, tal como él es puro. Dios no nos ha adoptado como a sus hijos porque seamos buenos, sino a fin de poder hacernos buenos. Dice Pablo: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús» (Efe. 2:4-7). Y después añade: «Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas» (vers. 8-10). Este pasaje muestra que Dios nos amó mientras estábamos todavía muertos en pecados; nos da su Espíritu para vivificarnos en Cristo, y el mismo Espíritu dirige nuestra adopción en la familia divina; nos adopta para que, como nuevas criaturas en Cristo, podamos hacer las buenas obras que Dios preparó.
Autor: E.J. Waggoner








