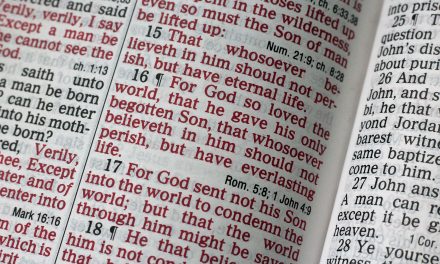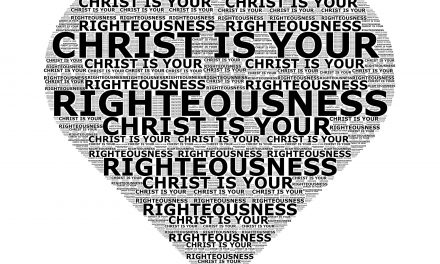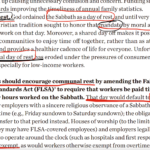Muchas personas no se atreven a decidirse a servir al Señor porque temen que Dios no los aceptará; y miles que durante años han sido profesos seguidores de Cristo están todavía dudando de su aceptación por Dios. Escribo para el beneficio de los tales, y no confundiré sus mentes con especulaciones, sino que procuraré señalarles las sencillas promesas de la palabra de Dios.
«¿Me recibirá el Señor?» Contesto con otra pregunta: ¿Recibirá un hombre aquello que ha comprado? Si vas al almacén y haces una compra, ¿recibirás la mercancía al serte entregada? ¡Claro que lo harás! El hecho de que compraste la mercancía, y de que pagaste tu dinero por ella es suficiente prueba, no solamente de que estás dispuesto, sino también deseoso de recibirla. Si no la quisieras, no la habrías comprado. Más aun, cuanto más hayas pagado por la mercancía, más ansioso estarás por recibirla. Si el precio que pagaste es enorme, y casi has dado tu vida para obtenerla, no hay duda de que aceptarás el artículo al serte entregado. Estarás preocupado, no vaya a producirse algún error en la entrega.
Ahora apliquemos esta ilustración sencilla y cotidiana al caso del pecador que acude a Cristo. En primer lugar, él nos ha comprado. «¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio» (1 Cor. 6:19 y 20).
El precio que pagó por nosotros fue su propia sangre, su vida. Pablo dice a los santos de Éfeso: «Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que él ganó con su propia sangre» (Hech. 20:28). «Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto» (1 Pedro 1:18 y 19). «Él se dio a sí mismo por nosotros» (Tito 2:14). «Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre» (Gál. 1:4).
No compró a cierta clase, sino a todo un mundo de pecadores. «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único» (Juan 3:16). Jesús dijo: «El pan que daré por la vida del mundo es mi carne» (Juan 6:51). «Cuanto aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos». «Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» (Rom. 5:6 y 8).
El precio pagado fue infinito, por lo tanto podemos saber que realmente deseaba aquello que compró. Estaba determinado a obtenerlo. No podía estar satisfecho sin ello (ver Fil. 2:6-8; Heb. 12:2; Isa. 53:11).
«Pero no soy digno». Es decir, sientes que no vales el precio que pagó por ti, y por lo tanto temes venir, no sea que Cristo repudie la compra. Podrías albergar algún temor a ese respecto, si la venta no hubiera sido sellada y el precio no hubiera sido pagado ya. Si Cristo decidiera no aceptarte debido a que no vales el precio, no solamente te perdería a ti, sino también todo lo que pagó. Aunque la mercancía no valiese lo que pagaste por ella, no serías tan inconsecuente como para despreciarla. Preferirías obtener algo a cambio de tu dinero, que no obtener nada.
Pero hay más: no tienes motivo para preocuparte por lo que respecta al valor. Cuando Cristo vino a la tierra interesado en esa compra, «no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre» (Juan 2:25). Él hizo la compra con los ojos bien abiertos, y sabía el valor exacto de aquello que compraba. No está en absoluto decepcionado cuando vienes a él, y ve que no posees ningún valor. En nada te ha de preocupar el asunto del valor. Si él, con pleno conocimiento del caso, se sintió satisfecho de hacer esa transacción, debieras ser el último en quejarte.
Efectivamente: la maravillosa verdad es que te compró por la precisa razón de que no eras digno. Su ojo experimentado vio grandes posibilidades en ti y te compró, no por el valor que tuvieras o tengas ahora, sino por lo que él puede hacer de ti. Te dice: «Yo, yo Soy el que borro tus rebeliones, por mi bien» (Isa. 43:25). Nosotros carecemos de justicia; es por eso que nos compró, «para que seamos hechos la justicia de Dios en él». Dice Pablo: «Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad» (Col. 2:9 y 10). El proceso es el siguiente:
«Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas» (Efe. 2:3-10).
Hemos de servir «para la alabanza y gloria de su gracia». Eso nunca podría ser así, si es que hubiéramos sido dignos previamente de todo lo que pagó por nosotros. En ese caso, no habría gloria para él en esa obra. No podría, en las edades venideras, mostrar en nosotros las riquezas de su gracia. Pero cuando él nos toma, indignos como somos, y nos presenta finalmente sin mancha delante del trono, será para su gloria por siempre. Y entonces nadie se atribuirá valor a sí mismo. Los ejércitos santificados se unirán por la eternidad, diciendo a Cristo: «Digno eres… porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación; y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios». «El Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza» (Apoc. 5:9,10 y 12).
Ciertamente debiera desecharse toda duda con respecto a si Dios nos acepta. Pero no sucede así. El impío corazón incrédulo alberga dudas todavía. ‘Creo todo esto, pero…’ –Detengámonos aquí: si realmente creyeras, no habría ningún ‘pero’. Cuando se añade el ‘pero’ a la declaración de creer, realmente se quiere decir: ‘Creo, pero no creo’. Continúas así: ‘Tal vez estés en lo cierto, pero… Creo las declaraciones bíblicas que has citado, pero la Biblia dice que si somos hijos de Dios tendremos el testimonio del Espíritu, y tendremos el testimonio en nosotros; y yo no siento tal testimonio, por lo tanto no puedo creer que sea de Cristo. Creo su palabra, pero no tengo el testimonio’…
Entiendo tu dificultad; veamos si es posible eliminarla.
Con respecto a pertenecer a Cristo, tú mismo puedes decidir eso. Has visto lo que él entregó por ti. Ahora, la pregunta es: ¿Te has entregado tú a él? Si lo has hecho, puedes tener la seguridad de que te ha aceptado. Si no eres de él es únicamente porque has rehusado entregarle aquello que compró ya. Le estás defraudando. Él dice: «Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde» (Rom. 10:21). Te ruega que le entregues lo que compró y pagó, sin embargo tú rehúsas hacerlo, para acusarlo después de no estar dispuesto a recibirlo -a recibirte-. Pero si te has entregado a él de corazón, puedes estar seguro de que te ha recibido.
En cuanto a que crees sus palabras aun dudando de si te acepta o no, debido a que no sientes el testimonio del Espíritu en tu corazón, permíteme que insista en que no crees. Si creyeras, tendrías el testimonio. Escucha su palabra: «El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo» (1 Juan 5:10). Creer en el Hijo es simplemente creer en su palabra y en lo escrito acerca de él.
«El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo«. No puedes tener el testimonio hasta que no creas; y tan pronto como creas, tienes el testimonio. ¿Cómo? Porque tu creencia en la palabra de Dios es precisamente el testimonio. Lo dice Dios: «La fe es la sustancia de lo que esperamos, y la evidencia de lo que no vemos» (Heb. 11:1).
Si oyeses a Dios decirte a viva voz que eres su hijo, considerarías eso suficiente testimonio. Bien, pues cuando Dios habla en su palabra, es lo mismo que si hablara con voz audible, y tu fe es la evidencia de que oyes y crees.
Este es un asunto tan importante, que vale la pena prestarle cuidadosa consideración. Leamos un poco más acerca del testimonio.
Primero leemos que somos «todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús» (Gál. 3:26). Esta es una confirmación positiva de lo dicho a propósito de nuestra incredulidad en el testimonio. Nuestra fe nos hace hijos de Dios. Pero ¿cómo obtenemos esta fe? –»La fe viene por el oír; y el oír, por medio de la Palabra de Dios» (Rom. 10:17). Pero ¿cómo podemos obtener fe en la palabra de Dios? –Cree simplemente que Dios no puede mentir. Muy difícilmente llamarías a Dios mentiroso en su propia presencia; pero eso es lo que haces si no crees en su palabra. Todo lo que tienes que hacer para creer es, creer. «La Palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la Palabra de fe, que predicamos: Así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice: Todo el que crea en él, no será avergonzado» (Rom. 10:8-11).
Esto concuerda con el testimonio de Pablo: «El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo» (Rom. 8:16 y 17). Este Espíritu que testifica a nuestro espíritu, es el Consolador que Jesús prometió (Juan 14:16). Y sabemos que su testimonio es verdadero, porque es el «Espíritu de verdad». Ahora, ¿cómo da testimonio? –Trayendo a nuestra memoria la Palabra que fue escrita. Él fue quien inspiró esas palabras (1 Cor. 2:13; 2 Pedro 1:21), y por lo tanto, cuando las trae a nuestra memoria, es lo mismo que si nos estuviera hablando directa y personalmente. Presenta ante nuestra mente la palabra –que hemos citado en parte–. Sabemos que es verdadera, pues Dios no puede mentir; despachamos a Satanás con su falso testimonio en contra de Dios, y creemos a la palabra. Al creerla, sabemos que somos hijos de Dios, y clamamos: «Abba, Padre». Entonces la gloriosa verdad se despliega con mayor claridad ante nuestra alma. La repetición de las palabras las hace una realidad para nosotros. Él es nuestro Padre; nosotros somos sus hijos. ¡Qué gozo da ese pensamiento! Vemos pues que el testimonio que tenemos en nosotros no es un simple sentimiento o emoción. Dios no pide que pongamos nuestra confianza en un indicador tan poco fiable como nuestros sentimientos. Según la Escritura, aquel que confía en su propio corazón es necio. El testimonio en el que debemos confiar es la inmutable Palabra de Dios, y mediante el Espíritu podemos tener en nuestros corazones un testimonio tal. «¡Gracias a Dios por su don inefable!»
Esta seguridad no nos exime de ser diligentes, ni nos lleva a la descuidada indolencia, como si ya hubiéramos alcanzado la perfección. Debemos recordar que Cristo no nos acepta a causa de nosotros, sino a causa de él; no porque seamos perfectos, sino porque en él podemos avanzar hacia la perfección. Nos bendice, no porque hayamos sido tan buenos como para merecer la bendición, sino para que en la fortaleza de la bendición podamos volvernos de nuestras iniquidades (Hech. 3:26). A todo el que cree en Cristo, le es dada potestad –poder o privilegio– de ser hecho hijo de Dios (Juan 1:12). Es por las «preciosas y grandísimas promesas» de Dios mediante Cristo, como llegamos a «participar de la naturaleza divina» (2 Pedro 1:4).
Consideremos brevemente la aplicación práctica de algunos de estos pasajes.
Autor: E.J. Waggoner